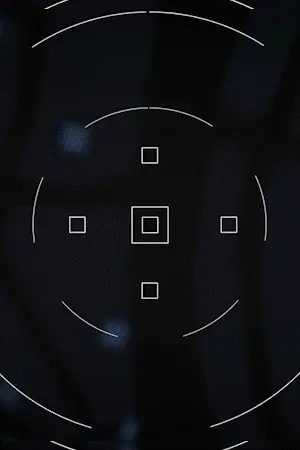Por Angélica Montes Montoya
Filósofa, docente universitaria y ensayista.
En el escenario político latinoamericano, Colombia incluida, ha emergido en los últimos años el término progresismo para designar una postura política que muchos creen estaría únicamente relacionada con una defensa del Estado social y de los ciudadanos desde la izquierda (socialista y/o comunista), lo que hace suponer a priori que toda postura política de “centro” y “derecha” sale del espectro del progresismo político.
Creo que esta percepción viene mediada de una parte, porque el nombre de las figuras que lideran estas coaliciones de “centro” llevan años participando (directa o indirectamente) en los gobiernos y hacen parte de la escena política mediática. Por otra parte, si tomamos el caso de Colombia, este país desde 1991 (año del cambio de Constitución política) no ha conocido un gobierno nacional ni socialdemócrata ni de izquierda, lo que le ofrece a la ciudadanía la esperanza de ver en estos partidos la posibilidad de avanzar en la consecución de la necesaria justicia social y económica que reclaman los y las colombianas.
No obstante, un análisis tranquilo y reposado del término progresismo nos permite observar que en política decir de alguien que es un “progresista” es afirmar que es un “reformista”. Me explico, el progresismo como doctrina y discurso de partidos aparece en el siglo XIX, fuertemente influenciado por la tradición filosófica liberal, específicamente del social liberalismo (de Stuart Mill). Esta es una visión del Estado que pone el acento en el mejoramiento de los aspecto socioeconómico y cultural para general bienestar en las mayorías.
El progresismo como doctrina en la política, no pretende desmontar el Estado de Derecho, ni acabar con el capitalismo. El progresismo tiende a asumir una postura reformista pragmática, así en el plano económico se espera generar dinámicas económicas capitalistas menos agresivas y más distributivas, en aras de una redistribución con equidad real de las riquezas generadas en el país. En los planos social y cultural propende por el reconocimiento de las diferencias (sexuales, étnicas, raciales, genero, etc.) de modo que no solo sean reconocidas jurídicamente, sino también que estas minorías sean objeto de una atención particular por parte del Estado. Lo anterior, dadas las inequidades de que han sido objeto estas poblaciones por los propios procesos históricos (explotación, segregación, aculturación, etc.) que modelaron a las naciones modernas.
De esta manera, el discurso “progresista” no es el de un anarquista ni el de un revolucionario que pretende desmontar el Estado como lo conocemos (con sus tres poderes y con sus instituciones económicas, culturales, científicas, educativas, etc.). El “progresista” es un(a) reformador(a) y en este sentido el progresismo no se le puede definir desde el maniqueo binarismo de izquierda-derecha, ya que bajo el rotulo “progresismo” también cabrían los partidos y movimientos que se reclamen socialdemócratas, socio-liberales, nuevos liberales, ecológicos, centroderecha y centroizquierda.
Cada uno de estos movimientos y/o partidos podemos decir que son “progresistas” en la medida en que se opongan a todo autoritarismo político (hiperpresidencialismo, debilitamiento del parlamentarismo, militarización de la vida política y social), al conservadurismo societal (que rechaza la equidad de género; la idea de un Estado verdaderamente laico; considerar el aborto como un tema de salud pública y no moral; rechaza los derechos jurídicos de las diferencias) y al capitalismo salvaje. Todo ello, habida cuenta que para el progresismo político los conceptos de solidaridad, fraternidad e igualdad tienen más peso que, por ejemplo, los conceptos de eficiencia y competencia con los que se podría sentir identificada una persona con ideales neoliberales.

Neo-progresismo
Ahora bien, habría que decir que dentro de los “progresistas” de izquierda algunos deberían llamarse “neo-progresistas” y ahí entrarían los ambientalistas y los socialdemócratas nueva generación, quienes le apuestan a una idea de desarrollo no fundado en la industrialización pura y dura, sino más bien atravesada por la urgencia de los temas relacionados al medio ambiente. Un “neo-progresismo” que acepta el hecho de que vivimos la era del “capitaloceno” 1 y que el capitalismo industrialista (por muy humano e igualitario que se pretenda) nos conducirá a una extinción ineluctable como especie.
Este “neo-progresismo” es poco escuchado en Colombia (y en toda la región latinoamericana), pues ello implica que los partidos que se auto definen como izquierda comprendan varias cosas:
1. Que nuestros países están entre dos aguas, por una parte, siguen con tejidos económicos clásicos, es decir, el extractivismo de recursos primarios, la apuesta por la industrialización y microempresas de productos básicos. Además de la industria de servicios.
2. El capitalismo neoliberal, muto no en su lógica (concentración de riqueza) sino en sus dispositivos. El nuestro es hoy un mundo del capitalismo comportamental 2 , es decir, un capitalismo fundado en algoritmos y en la ingeniería numérica (como lo demuestran a diario los GAFA y ahora el Metaverso 3 ) en la cual nosotros somos al tiempo la materia prima (nuestros gustos, miedos, deseos, etc.) del engranaje, pero también somos la fuerza de trabajo asalariada (o no) y los consumidores.
En este último sentido, pienso que el Metaverso y la manera como rápidamente las grandes marcas de la industria del lujo y otras están comparando espacio en el mismo, atesta del hecho
que los inversionistas neoliberales del mundo financiero son conscientes de que los recursos primarios están escaseando y deben desde ya fidelizar los hábitos de consumo actuales (la compra de producto tangibles) para desplazarlas al mundo de la híper realidad virtual, en dónde lo que se compra es intangible, no requiere materia primera (caucho, metal, tejidos, etc.) para producirse.
De manera que, a mediano plazo las crisis geopolíticas que generan impactos directos en el costo de las materias primeras (carbón, petróleo, alimentos, metales, etc.) serian progresivamente menos agresivas con estos inversionistas, ya que, si se incrementa el valor del oro, por ejemplo, ello no impide que usted (su avatar) se compre una cadena de oro en el mundo del Metaverso. La “guerra” será por asegurar la producción de los recursos energéticos, fundamentales para poder mantener ese supra mundo que se esta prefigurando y que lleva por nombre Metaverso.
En el caso de Colombia (que vale para el conjunto de países de la región) los planes de gobierno en materia económica aun le apuestan a la ecuación: (capital) +(industria)+ (distribución) = bienestar la realidad es que en el plano mundial económico el capitalismo ya muto, la fuerza de poder y de capital está ahora en lo numérico.
A la pregunta, ¿tendrá Colombia un gobierno progresista en 2022? respondería de una manera mucho más amplia -pensando más allá del contexto Colombiano- que si seguimos atrincherados en las disputas de los teóricos del liberalismo y el marxismo, para mucho(a)s de lo(a)s cuales las dicotomías sustanciales (Capitalista Vs Comunista; Ricos Vs Pobres; Colonizadores Vs Colonizados), son tótems desde los cuales cada uno(a), a su conveniencia, explica el mundo, no será desde el progresismo clásico como podremos abrirnos caminos para pensar mecanismos nuevos de organización de la sociedad, la economía y el Estado.
Mecanismos capaces de ofrecernos a mediano plazo la justicia social de cara a los desafíos y las complejidades que en el futuro distopico nos esperan. Pienso que la subjetividad misma del “proletario” cambio, el capitalismo comportamental, las políticas multiculturalistas y las luchas identitarias narcisistas, lo han ido despojo de esa consciencia de clase.
Angélica Montes Montoya
Es filósofa, docente universitaria y ensayista. Sus trabajos giran en torno al multiculturalismo político, la democracia, el tratamiento político de la cuestión “afro”, la “créolisacion” y el “cosmopolitismo créole”. Dirige GRECOL-ALC y es miembro de varios grupos de investigación en Francia y Colombia. Doctora en Filosofía (Univ. Paris 8), con un Magíster en Estudio de Sociedades Latinoamericanas (Univ. Sorbona Nouvelle). Diplomada en Filosofía (Univ. de Cartagena). Docente en la Universidad Paris 13 y el Instituto Católico de Paris. Ha sido profesora invitada en varias universidades en Colombia y México y ha participado como conferencista en múltiples países de Europa y América Latina.
1 Capitaloceno es un concepto que parte de la idea de que el capitalismo la principal causa de los actuales desequilibrios medioambientales. De igual forma están quienes prefiere hablar de un Occidentaloceno. Para mayor información ver “Del Antropoceno a la Pandemia como ideología” Revista Internacional de Filosofía Hodós Vol. 10 Núm. 13 (2021).
2 Recomiendo la lectura del trabajo de Shoshana Zuboff, socióloga norteamericana, quien ha “The Age of surveillance capitalism”, traducido en varias lenguas, incluido el español. Pronto saldrá publicado un artículo de mi autoría, titulado “The world to come Algorithmic anthropology and behavioural capitalism”, en libro Manifesto: A Struggle of Universalities coordinado y editado por Slavoj Zizek y Nicol A. Barria-Asenjo
3 “El metaverso es una red de entornos virtuales siempre activos en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales mientras operan representaciones virtuales, o avatares, de sí mismos”, Lucrezia Carnelos (2021, 10 de noviembre) ¿Están estas personas interactuando en algún mundo virtual? https://theconversation.com/que-es-el-metaverso-futuro-de-la-convivencia-humana-166481