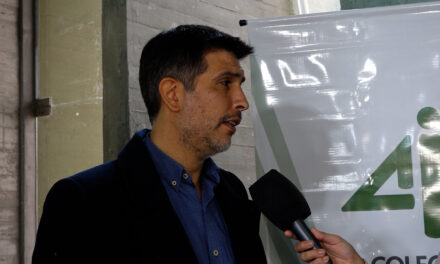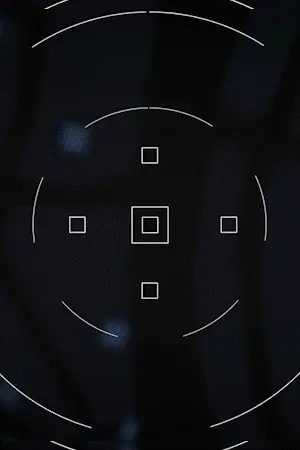Por Guillermo Ricca. Dr. en Filosofía
Pocas expresiones han hecho más daño que la que dice “yo pienso”. La convicción dura como piedra que dice que los pensamientos y deseos son cosas de propiedad individual contradice no sólo la experiencia de hacerse humano—siempre con otros, siempre a partir de otros, siempre imitando a otros—sino también a las mejores filosofías y teorías psicológicas y sociales acerca de cómo llegamos a ser nosotros mismos.
Es muy común en conversaciones con amigos, en el trabajo o en cualquier ámbito en que se dé un debate sobre el tema que sea, llegar a un cuello de botella en el que uno dice: “vos me querés convencer”. Claro que sí: esa es la dinámica de la vida humana. Estamos todo el tiempo siendo tramados como un largo tejido, en relaciones de todo tipo, por discursos de todo tipo que literalmente nos “tejen” y nos hacen pensar lo que pensamos y desear lo que deseamos. Todo lo que ves y escuchás, desde las pantallas de TN ubicuas en cualquier bar o negocio con televisión, hasta los canales de youtube o los reels de Instagram buscan que pienses lo que ellos están pensando. Esto que puede sonar asombroso para alguien que está convencido acerca de la intimidad de sus deseos y pensamientos, sin embargo, es una idea bastante corriente en la filosofía, en la sociología y en el psicoanálisis desde hace al menos varios siglos. Por ejemplo, en la filosofía de Spinoza, la idea de que somos individuos aislados se muestra como una ficción toda vez que hasta nuestro cuerpo es constituido permanentemente por partes de otros cuerpos. Para Spinoza somos seres intercorporales, una relación de movimiento y de reposo entre partes de cuerpos, infinitesimalmente pequeñas que nos constituyen. Pero eso no sucede sólo a nivel del cuerpo físico u orgánico. Somo también una trama de relaciones afectivas: somos un cuerpo afectado y afectivo que también se constituye por afectos, deseos, ideas, palabras, gestos de otros que también nos constituyen. Es más: para Spinoza, el pensamiento no pertenece a los individuos, sino al mismo ser, que en su filosofía se denomina substancia. El pensamiento es un atributo de la substancia no de los seres humanos. En ese sentido, puede decirse que todo piensa, incluso los objetos. Los objetos portan pensamientos, valores, sentimientos. Todos sabemos que tener ciertos objetos es una forma de ser reconocidos: por eso hay quien gasta lo que no tiene en un par de zapatillas o en una camioneta japonesa. Para ser reconocido como el que porta tales objetos. La naturaleza humana es una y la misma en todas partes.

Jacques Lacan supo decir que el deseo es deseo de Otro. Algo que, a su manera, también había dicho Spinoza: los seres humanos saben que desean, pero ignoran las causas por las cuáles desean eso que desean. Las causas están afuera: en otros, no en nosotros, no en alguna profundidad escondida vaya a saber dónde. Las causas de nuestro deseo están afuera, en otros. Otros que pueden asumir la forma de un gran conglomerado de voces muy potentes con la fuerza necesaria como para marcar nuestros cuerpos de manera indeleble. Por eso la filosofía fue concebida por el propio Spinoza como una medicina de la mente, como una lógica capaz de curar las afecciones provocadas por los malos encuentros, aquellos que en lugar de componernos y de acrecentar nuestro ser, nos descomponen y nos envenenan la vida. Es por esa razón que la máxima divisa de esa filosofía es la palabra latina “Caute” (cautela, prudencia, cuidado), ya que, como todo lo que pensamos y deseamos viene de fuera, no todo lo que viene de fuera nos compone, más bien puede llevarnos a la ruina. Spinoza supo algo que luego Lacan definió en términos del propio psicoanálisis: el inconsciente es la política. Por eso también, es parte de la experiencia común de los hombres que éstos luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación, como nos recuerda el propio Spinoza en una memorable página de su Tratado Teológico Político.