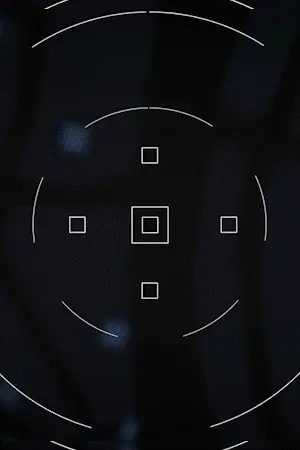Por Nicolás Forlani. Lic. Ciencia Política, Dr. En Estudios Sociales de América Latina. Becario Posdoctoral del CONICET
El populismo es una forma de construcción política. En términos de Ernesto Laclau es una operación discursiva que divide el campo social en dos consistente en movilizar “a los de abajo”, ese universo de actores sociales con demandas insatisfechas, frente a quienes ostentan el poder. El Frente de Todxs, invención política construida para derrotar electoralmente a la fuerza política promotora de la profundización del orden neoliberal en la argentina contemporánea (Cambiemos), fue en sí mismo un dispositivo auténticamente populista.
Un común denominador articuló a diversos sectores sociales de cara a las elecciones presidenciales del 2019: el padecimiento/la afectación intrínseca de cuatro años previos de abierta y deliberada transferencia de recursos de las amplias mayorías populares a las élites económicas vis a vis la puesta en marcha desde las altas esferas gubernamentales de un plan sistemático de desacreditación de lo público, lo popular, lo comunitario.
Empero, la audacia de construir un frente popular heterogéneo se evidenció en el triunfo contundente en las presidenciales del ‘19. Una victoria, por cierto, “no necesaria” máxime si contemplamos el bloque de poder local e internacional que estimulaba la reelección de Mauricio Macri. Y menos necesaria aún si inscribimos la experiencia de Cambiemos en el marco de un orden neoliberal arraigado en la Argentina (y el mundo) desde el último cuarto de siglo XX. Orden hegemónico en el que, coincidimos con Jorge Alemán, la irrupción del kirchnerismo marcó una voluntad contrahegemónica significativa pero que no logró desarticular por completo la gubernamentalidad neoliberal. Es decir, es en el registro de la subjetividad inherente al capitalismo financiero enraizada en la sociedad argentina desde donde podemos comprender cómo, tras 12 años de mejoras distributivas y reconocimientos de otrora grupos sociales invisibilizados, advino –recuperando la denominación de Bruno Nápoli- un “gobierno de las finanzas” en el 2015.
Retomando, el FDT fue, en clave nuevamente laclausiana, el significante que permitió nombrar a una voluntad colectiva popular para enfrentar y derrotar electoralmente la expresión partidaria de la derecha política local. Sin embargo, el viraje en el modo de construcción política que adoptó el nuevo gobierno nacional en ejercicio de sus facultades limitó e incluso debilitó la potencia transformadora de ese sujeto colectivo que con audacia, insistimos, se reconstituyó para enfrentar a Cambiemos en el 2019. La adopción del consenso como mecanismo para buscar acuerdos con los sectores de poder económico y la apuesta por el tratamiento diferencial/individual de la pluralidad de demandas sociales, ha configurado un escenario político atravesado por una debilidad relativa del gobierno nacional ante el bloque de poder (FMI/sector financiero, exportadores, medios masivos de comunicación y poder judicial) junto a una incapacidad para propiciar mejoras sustantivas en la calidad de vida de las mayorías populares.
Tal caracterización requiere, a los efectos de una mejor y más justa comprensión del proceso político de los últimos tres años, de incorporar reflexivamente las principales adversidades que aun atraviesa la gestión nacional. En orden de emergencia: los condicionamientos externos para una política económica soberana, la pandemia del covid 19 y el conflicto bélico ruso-ucraniano/OTAN.
Respecto del limitado margen del FDT para desplegar medidas económicas formuladas y ejecutadas con plena autonomía política, es innegable que fue el principal logro de largo alcance de la administración de Cambiemos. El formidable endeudamiento externo heredado condicionó al gobierno nacional a ejecutar un plan económico que no podría estar al margen de un acuerdo con los acreedores privados y especialmente con el FMI. La alternativa de transitar el camino del default con las correspondientes represalias externas hubiera disparado las principales variables económicas (dólar e inflación) deteriorando objetiva y velozmente la ya de por sí delicada cuestión social. Como hemos abordado en otras oportunidades, ningún acuerdo con el FMI sería virtuoso económicamente para el país.
El alcanzado fue, en tanto, el menos perjudicial comparado con los recientes compromisos logrados por otros países sujetos al organismo internacional y, por cierto, a los arribados con anterioridad en la argentina contemporánea.
No obstante durante el proceso de negociación y en lo que va desde su aprobación en el parlamento, el oficialismo no ha propiciado un discurso lo suficientemente potente que permitiese simbólica y materialmente diferenciar la política del FDT respecto de la alianza opositora. Que cuatro de cada diez argentinos sostenga que la deuda externa la adquirió este gobierno grafica la ausencia de una narrativa sólida para asentar en vastos sectores sociales el reconocimiento del perjuicio para la sociedad argentina que significó la política económica del anterior gobierno. Tras el acuerdo, el presidente Alberto Fernández se limitó a señalar: “La historia juzgará quien hizo qué. Quién creo un problema y quién lo resolvió”. En verdad, la historia es un campo de disputa y no nombrar y enfatizar la complicidad de la dirigencia de Cambiemos con el FMI, contraproducente favor le hace a la memoria colectiva para evitar la repetición de procesos trágicos de endeudamiento. Pero también, y he aquí el componente material, el perjuicio de los compromisos asumidos respectos de la deuda (con los privados y el FMI) podrían aminorarse para las amplias mayorías populares vulneradas si existiese una vocación tributaria decidida a solventar el costo financiero con más y mejores gravámenes sobre los sectores que concentran la riqueza nacional. Hasta el momento ni el proyecto de recuperar fondos fugados al exterior de argentinos que no se encuentren declarados ni el anuncio de capturar la “renta inesperada” parecieran gozar de un impulso decidido por el conjunto del arco oficialista.
En suma, la desconexión o desasimilación de gran parte de la ciudadanía de sus problemas cotidianos respecto de la deuda externa heredada, se comprende no sólo reconociendo la agencia del bloque de poder tecno-financiero sino también a partir de la ausencia de un relato homogéneo acusatorio por parte de la dirigencia política del FDT de la magnitud del daño engendrado por la alianza opositora/FMI al conjunto del pueblo argentino.
En segundo lugar, la emergencia sanitaria global por la pandemia covid 19 evidenció en un marco de dificultades/debilidades financieras e institucionales heredadas, una notable experticia en la gestión estatal nacional. Sin lugar a dudas lo mejor en tres años de gobierno se expresó en el carácter proactivo de la política nacional que evitó saturaciones en el sistema de salud, celeridad en la adquisición de vacunas, planificación exitosa en el plan de vacunación y un rol en lo absoluto desdeñable en materia de asistencia económica en la que se destacaron la implementación de la IFE y los aportes a la sostenibilidad del empleo formal. El capital simbólico acumulado por el presidente coincidió con la centralidad que adquirió el Estado en tanto dispositivo fundamental para promover el bienestar social.
En dicha coyuntura política el presidente anunció una medida disruptiva: la expropiación de Vicentín. La estatización de la firma constituía, además de un acto de justicia habida cuenta la estafa que el accionar de la compañía generó ante el Banco Nación y miles de productores, una decisión estratégica por cuanto dotaría al Estado de una participación real en el mercado de granos y productos agroindustriales. Pero más trascendental lo era el argumento y fin perseguido con tal apuesta política: “La expropiación de Vicentín es un paso hacia la soberanía alimentaria” (A. Fernández). En aquella oportunidad reflexionamos:
Soberanía alimentaria fue la apuesta a futuro en la expresión presidencial. Inclusión disruptiva en un territorio nacional que se ha volcado en las últimas décadas a una escaza diversidad de cultivos, siendo el predominante (la soja transgénica) no precisamente un alimento en la mesa de los argentinos. La definición, de claro impacto respecto al rumbo que debería seguir -en lo que viene- la producción agrícola en el país tiene, asimismo, un valor estratégico en la geopolítica en un mundo que revisará las prácticas agronómicas para evitar mayores desequilibrios ecológicos, o bien abonará por colocar en vilo a la especie humana. Toda revisión profunda, seria e integral de la tragedia global en curso no puede desdeñar el factor decisivo, la causalidad inherente del modelo agroindustrial del agronegocio y la degradación ambiental como marco estructural de la crisis sanitaria global.
Como un boomerang, todo anuncio dislocador del orden social sobre el que se retrocede sin mediar siquiera menores esfuerzos para sostener la causa emprendida (recordamos: la marcha atrás en la decisión sobre la expropiación), precipitó en perjuicio del acumulado político alcanzado por el FDT y, en especial, de la figura presidencial. En clave relacional, el bloque de poder concentrado divisó en el repliegue del poder ejecutivo un punto de inflexión desde el cual avanzar en el encorsetamiento de toda política reparadora/redistributiva con sentido social.
Está claro que hemos de sopesar la imposibilidad de movilizar al campo popular en aquel contexto para defender la expropiación de Vicentín habida cuenta la situación sanitaria. La calle es la arena pública en la que históricamente la movilización social más y mejores efectos dislocadores ha tenido para enfrentar el poder de las élites: desde el 17 de octubre del ‘45 a las marchas por la despenalización del aborto recientes, pasando por las rondas de Madres y Abuelas en demanda por memoria, verdad y justicia hasta las rebeliones populares de 2001… En suma: no poder ocupar el espacio público para asegurar el avance del Estado sobre Vicentin, no era un factor secundario sino central a los efectos de desequilibrar las correlaciones de fuerza en favor de los intereses populares.
Sin embargo disipada al menos parcialmente la pandemia, ergo la apertura para movilizar las bases sociales, la ocupación del espacio público no figura táctica ni estratégicamente en el imaginario del discurso presidencial. Tal ausencia, empero, adquiere niveles dramáticos en un escenario de agudización de la problemática social conforme a la disparada de los precios, especialmente de los alimentos -irrupción mediante del conflicto bélico ruso-ucraniano/OTAN-. El registro objetivo de carencias y debilidades en los instrumentos gubernamentales vigentes para contener el alza inflacionaria coloca a la militancia popular en una encrucijada mayúscula: las redes de contención de las organizaciones de la economía, el feminismo y el ecologismo popular se desbordan ante la proliferación de múltiples necesidades, a pesar de sus siderales esfuerzos comunitarios.
Así, en un escenario de captura del crecimiento económico por parte de sectores exportadores cuyas ganancias son abrumadoras, “el momento populista” se agudiza. Parafraseando a Chantal Mouffe, nos encontramos ante una proliferación de demandas insatisfechas cuya forma articulatoria no necesariamente ha de derivar en una política de izquierda. En diálogo con María Pía López (ver en La Eñe: “Ante la desmovilización”), la ausencia de una política contra la desigualdad de parte de la conducción del FDT configura un escenario de desmovilización fértil para que discursos camuflados en la anti-política representen el creciente malestar social.
En tanto, el llamado presidencial a “no dar batallas perdidas” en alusión a la aparente imposibilidad ampliar los derechos de exportación (retenciones), tiende a sedimentar la desigualdad y a congelar la movilización popular. Nuevamente, la decisión oficial de rehusar del conflicto ha de proyectar aún más la agencia de la derecha que, a diferencia del pasado inmediato, no vacila en expresar públicamente su programa abiertamente neoliberal.
Siendo propicio dejar el pesimismo para tiempos mejores, es tiempo de recuperar la agencia colectiva con sentido empancipatorio. El alza del precio internacional de los alimentos por el conflicto bélico puede y tiene que convertirse en una variable clave para la redistribución progresiva de la riqueza y el desarrollo nacional. El desafío político de la coyuntura es el de encontrar/proponer significantes que permitan recuperar la calle y plantear escenarios auspiciosos para las mayorías populares. Tal vez, recuperar aquella referencia significativa de la soberanía alimentaria pueda convertirse en la bandera capaz de representar el universo de demandas insatisfechas y fijar los términos del debate público: alimentos accesibles, calidad en la alimentación, acceso a la tierra para la producción y la vivienda, distribución equitativa de la renta extraordinaria del sector exportador, más recursos para urbanización de barriadas populares, para ciencia y tecnología abocada al desarrollo nacional, para la lucha contra las violencias por motivos de género, para la protección de bosques nativos, para garantizar el acceso y el disfrute de la vida cultural como derecho colectivo…
La suerte no está echada, no hay batallas perdidas, hay un sociedad sufriente y es posible enfrentar la agencia neoliberal en curso apelando a la invención política más disruptiva: la de reconstruir la voluntad colectiva dotada de mayor potencia transformadora, el pueblo.
Foto: Gentileza Télam