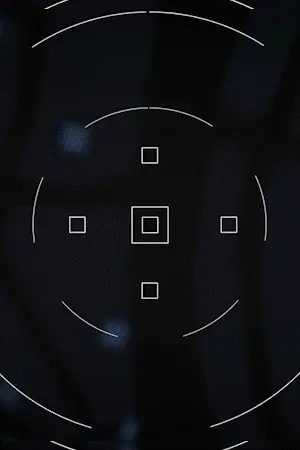Por Hugo Busso. Dr. en Filosofía. Autor de Ecoocreatividad, EDUVIN, 2022. Profesor universitario en Paris (Francia)
Francia al igual que en muchos países de América Latina, se encuentra en una encrucijada que marcará el sentido y las condiciones de vida de las generaciones futuras. Esta situación es fruto de la crisis que obliga a decidir. Porque vivimos en una crisis permanente, ya no se toman las decisiones que nos ofrece la oportunidad de un cambio que no sea la repetición de la desigualdad y de la destrucción ambiental. Hoy, Chile, Colombia, Brasil y Argentina, al igual que Francia tienen una posibilidad de gobernanza y gestión postneoliberal que no habría que dejar pasar. Es decir, de salirse de un capitalismo productivista- extractivista, ya no solo incapaz de ofrecer soluciones, sino siendo realmente el problema por superar. Esto toca las distintas facetas del capitalismo con orientaciones populistas dadas desde el Consenso de Washington (que provocaron las grandes crisis como “el corralito” en Argentina y la estafa financiera del 2008 con efectos planetarios con las “subprime”), que degradaron la democracia liberal. Por esto ahora ahora parece clamar por una radicalización que instituya mayor participación ciudadana y que propicie la apertura del debate dialogado para la toma de decisiones de lo importante, de lo que tiene sentido para lo que es en común, sin privilegios de castas o clases.
Está claro que democracia y ecología no solamente no deben estar divorciadas, sino que son la dupla inescindible para este este nuevo período necesario de transición ecológica y social. Hoy, tanto Francia como América Latina tienen una situación en común, esta es el imperativo de no aplicar las recetas que son el problema e inadaptadas a las necesidades de las mayorías, porque han contribuido a bloquear los cambios políticos, las innovaciones que promueven la justicia social y transformaciones que requieren la audacia y la inteligencia de pensar de modo postneoliberal. La euforia liberal, esta que se niegan a abandonar Macron en Francia y las recetas del FMI para toda América Latina, son las que todavía están vigentes en sus visiones de gobernanza y gestión. Tal vez por la nostalgia de la euforia que generaron en el mundo unipolar de esa época, desde la caída del Muro de Berlín hasta el año 2020, más o menos con el comienzo de la pandemia COVID-19. El contexto actual (calentamiento global, guerras, pandemias), requiere otro modo de pensar y actuar. Todos lo sabemos, está marcado por el aumento de las desigualdades, de la híper prosperidad de un grupo reducido de la población mundial y local (entre 1 y 5 % del total de la población). También por una crisis ambiental y climática que nos pone al límite de las posibilidades de vida Terrestre, humana y no humana.
Tanto en Europa como en América Latina, la urgencia es invertir en la formación, la salud y la reconversión social, así como en formas productivas ecológicamente sostenibles en el tiempo, que no sean un intento de salvar la rapacidad de un capitalismo senil. Es decir, los gobiernos deben buscar la puesta en marcha de sistemas económicos más justos a escala regional e internacional, con una visión prospectiva que no ignoren las tendencias registradas en los datos que está mostrando la ciencia, muy particularmente en los informes del IPBES y del GIEC en relación a la pérdida de biodiversidad y los cambios fundamentales en las nueve variables que hacen posible la vida en la corteza terrestre.
Violencia en las puertas de Yves Saint Laurent
Pero, ¿qué muestran las imágenes de violencia registradas en la capital francesa el mes de marzo del 2023? El plan de jubilaciones del Gobierno neoliberal de Emmanuel Macron ya había ensayado en el año 2019 una idea de jubilación universal. Unificando las reglas entre regímenes muy complejos y diferentes, el problema era que su propuesta era muy desigual. Esta consistía, a grandes rasgos, en perpetuar hasta la muerte las desigualdades abismales de la vida activa. En el País Galo así como en América Latina por supuesto que hay y existen otras posibilidades de jubilaciones universales. Que pongan el acento en modos más justos de repartición, que no reproduzcan las desigualdades de la vida activa como criterio a priori de justicia que es la perpetuación de una hegemonía política. Que, por ejemplo, pongan en acento según el nivel de salario, ingresos y patrimonio, haciendo efectivo. tasas de impuestos progresivas sobre las ganancias patrimoniales.
Por ejemplo, un aumento del 2% a las 500 fortunas más grandes podrían aportar, con esas simple medidas, más de 20. 000 millones de euros adicionales, según el economista Thomas Picketty, reconocido profesor de la prestigiosa École de Haute Études de Sciences Sociales de Paris. Sin embargo, Macron con su propuesta del nuevo sistema jubilatorio, ni siquiera busca guardar las apariencias de jugar a modernizar el Estado, ya que explícitamente busca la recaudación de dinero para afrontar los dilemas actuales. Pero sin objetivos de universalidad, ni de repartición más justa de los beneficios por los esfuerzos realizados. No está en su horizonte que estas medidas no repitan las desigualdades ya existentes en la vida activa y social. Su medida de las pequeñas jubilaciones de €1200, finalmente afectaría tan solo al 3% de los jubilados. Eso sí, hoy el mismo Gobierno de Macron no duda en gastar fortunas considerables en consejeros y en empresas de estudios a las cuales paga fortunas para informes que no se usan por lo general (un escándalo muy debatido en todos los medios desde comienzos del 2023 en Francia).
Francia, al igual que todo Occidente, tiene un aumento de las desigualdades de forma estratosférica. La cantata liberal sin embargo sigue repitiendo su exigencia alzando el tono de voz y las amenazas , es decir bajar impuestos y flexibilizar las condiciones laborales y financieras para continuar con la acumulación de capital que no tiene paralelo con la distribución social. Sin embargo, la realidad muestra que la construcción del Estado social en Europa, así como en Argentina, fue el éxito en el siglo 20 después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se hizo gracias a una fuerte inversión pública en la formación, en la educación, en la salud, en la infraestructura pública.
Los impuestos también eran muy altos. Como ejemplo en Estados Unidos entre 1930 hasta 1980 (cuando sube Ronald Reagan al poder) los impuestos progresivos para los segmentos de mayores ingresos llegaban hasta el 81%. Y eso no ha hecho bajar la productividad, ni la riqueza económica del país. Mas bien todo lo contrario : subieron tanto las desigualdades como la tasa de encarcelación de manera espectacular. Esta lección de la historia se olvida rápidamente, cuyo contenido central es que finalmente la prosperidad viene de la igualdad. De una inversión en la educación, de la salud, en infraestructuras que permiten el uso y acceso de grandes capas sociales con beneficio de la mayoría de la población. Pero, una evidencia histórica es necesaria decir. Europa y Estados Unidos pudieron tener este crecimiento gracias a las desigualdades geopolíticas, neocoloniales entre el norte y el Sur. El enriquecimiento occidental no se hubiese podido hacer sin una explotación brutal de recursos y de hombres disponibles a la escala de todo el planeta. Hoy vivimos las consecuencias de esta brutalidad colonial y neocolonial de expansión del capital.
Por esto, como conclusión, el Estado ecológico-social global debería apoyarse en una reforma económica y fiscal mundial. Que ponga a contribuir a los actores globales más ricos como las multinacionales y los millonarios, para el beneficio de todos. El Estado social debe hacer una reconversión y una transición ecológica, radicalizando la democracia poniendo en el centro la decisión política democrática. Este cambio radical de la economía lineal hacia formas de economía social, circular y simbiótica es lo que debería venir como horizonte. Es lo que nos permitirá pensar y hacer una transformación tan urgente como necesaria, si queremos evitar o disminuir los conflictos que serán, además de inevitables y franco crecimiento en todo el mundo. Una nueva clase no moderna ni productivista será necesaria para llevar a cabo esta tarea. La ecoocreatividad (ecología, cooperativismo, creatividad, -ver artículos precedentes-), es la propuesta para atreverse a pensar estos desafíos.